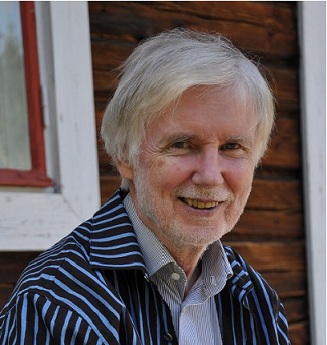El euro no es el causante de la crisis, aunque ciertamente su introducción dio pie a que el blanqueo de pesetas fuera el origen de la burbuja inmobiliaria. El euro no tiene la culpa de que la corrupción generalizada y polifacética haya dilapidado ingentes cantidades de recursos en la última década; ni de que los políticos, banqueros y los propios ciudadanos se volviesen locos y tontos de remate creyendo que todo el monte era orégano, y seguiría siendo así para siempre jamás. El euro no tiene la culpa, pero es culpable. Culpable de que para su adopción tuviéramos que aceptar unas reglas que ahora nos están ahogando. Lo hemos citado varias veces, si no tuviéramos el euro, los efectos de la crisis bancaria provocada por el ladrillo difícilmente hubieran hecho enfermar de gravedad las finanzas estatales. Claro que con Gobiernos poco hábiles, por decirlo de alguna manera suave, todo es posible; pero en principio, tener libertad monetaria habría permito disponer de herramientas suficientes (devaluación, inyección) como para que la gripe común no terminase en neumonía, como así ha sucedido.
A estas alturas bajarse del tren del euro es poco más que una quimera. El solo hecho de pensar en ello produce pánico, y no están los tiempos como para meter más miedo en el sistema. Por eso, seguramente la salida de la moneda única supondría una recesión de la que tardaríamos aún más años en recuperarnos. Pero no bajarse, tampoco parece muy buena idea. Empobrecerse lentamente a base de tijeretazos no es solución. La hipocresía del Gobiernos de hacernos creer que el año que viene será el comienzo de la recuperación, es sólo eso, una ilusión más, como aquello de los brotes verdes. Un engañabobos, para que el tiempo corra. Por favor, señores, miren a su alrededor, miren a Grecia, a Portugal, atiendan a las leyes de la macroeconomía, escuchen a Keynes, pero no se crean más mentiras. Una economía sin consumo no es economía. No es nada, es el caos, la vuelta a la jungla. Hay que hacer algo, para reactivar ese consumo enfermo. No se puede ser tan ciego o inepto y no verlo. Pero ahí andamos, con unos Presupuestos Generales para el 2.013 que lo ignoran, y se centran en único objetivo: cumplir con el déficit pactado con Bruselas, haciendo así que el bucle vicioso de recortes, caída del PIB, incremento de la deuda, más recortes, se haga eternamente largo, buscando un punto de estabilización donde la mayoría de la población vivirá en condiciones de mera subsistencia.
Yo no quiero vivir en una sociedad así, aunque como todos aspire a ser uno de los pocos privilegiados que no tenga que mendigar o robar por el pan de cada día. Nadie debería aspirar a vivir en una sociedad así. Existir rodeado de pobreza no tiene ningún sentido desde un punto de vista moral. Incluso desde el egoísmo y la inmoralidad tampoco lo tiene, ya que es sólo cuestión de tiempo que los pobres se desesperen entrando en la mansión para poner fin a las diferencias, cortando algún que otro cuello al paso. Solo cuestión de tiempo.
Debemos buscar una solución. No me corresponde a mi darla, no soy economista, y por lo tanto no tengo esa capacidad. Pero si sé lo que hay que hacer: buscar una alternativa a los recortes. Si yo fuera responsable de ciertas decisiones, buscaría la opinión de los expertos. Les exigiría buscar soluciones, los provocaría. ¿ Podemos volver a la peseta sin abandonar el euro ? ¿ Por qué esas risas ? ¿No podemos tener una moneda local devaluada que nos permita pagar pensiones y sueldos sin tener que endeudarnos más, y lo más importante, sin tener que recortar el gasto ? ¿ No mejoraría eso además nuestras exportaciones ? ¿ Mantener el euro no haría que el turismo compensase parte de las pérdidas por la devaluación de la peseta ?, etc.
A lo mejor es una tontería lo de las dos monedas, pero si yo fuera responsable no aceptaría un no hasta que no me demostrasen que ese camino es peor que lo que tenemos. A base de exigir, seguro que encontraríamos una alternativa. Lo fácil es decir: No hay otro remedio, es la única opción. Eso es propio de vagos y conformistas. Que el Gobierno lo sea, no quiere decir que tengamos que serlo forzosamente nosotros. De hecho es precisamente lo que ellos nos exigen que seamos, más competitivos. Pues, bueno, a cambio de serlo, que lo sean ellos también, que sean los mejores de la zona, los más esforzados, los más inteligentes, los más valientes, en una palabra, los mejores. Y si no saben o no quieren, que vengan otros, que hay mucho paro como para no poder elegir.